
¡Sorpresa! ¿Cuánto tiempo hacía que no publicaba una reseña literaria? En estos años he querido volver varias veces a mi canal de YouTube pero, por desgracia, los días no tienen más de 24 horas, y por unas cosas o por otras no he podido darle vida a esa parte del blog… hasta ahora. Hoy la ocasión lo merece. Hoy vuelvo a ponerme delante de la cámara para hablaros de un libro que me ha cautivado desde su prólogo: «El guerrero a la sombra del cerezo», de David B. Gil. Así, sin necesidad de ver el vídeo: Leedlo. Es una historia envolvente y maravillosa, muy bien construida, con unos personajes entrañables y perfectamente escrita. Es, de hecho, de esas novelas que, una vez terminadas, te gustaría olvidar para tener la oportunidad de descubrirla y leerla de nuevo. Hacía muchísimo tiempo que, como lectora, no sentía esas ganas de devorar cada página, de inquietarme por averiguar cómo encajaba cada pieza, de olvidarte del reloj por no poder apartar la vista del libro. Y por todo ello quiero recomendarla. Me gustaría que más gente descubra este título y se adentre en el mundo que nos presenta David B. Gil: una historia de traiciones y venganzas en el Japón feudal de principios del siglo XVII.
Por cierto, además de esta reseña, he querido escribir un pequeño relato basado en la propia novela: «Más allá». Lo he hecho con el permiso del autor, a modo de homenaje, y con toda la humildad y el respeto por la obra. A fin de cuentas, soy una escritora muy amateur y nunca jamás había hecho algo así antes. Leer «El guerrero a la sombra del cerezo», sin embargo, me ha inspirado a ello, pues, tras acabarlo, sentía que una parte de sus personajes se habían quedado a mi lado. El relato no desvela nada del libro, pero si ya lo habéis leído, encontraréis mayor sentido a lo que vive y siente nuestra «viajera» en las siguientes líneas.
Espero que os guste y que os animéis a viajar de la mano de Seizō Ikeda y Ekei Inafune, protagonistas de la novela.
Sin más, me despido hasta la próxima entrada. 🙂
¡Nos leemos pronto!

La tarde languidecía sobre los campos de cultivo. Una mujer contempló el horizonte infinito y dorado desde la caseta en la que los campesinos guardaban sus herramientas de labranza. Sumidos en su duro trabajo, no dijeron nada al verla atravesar los caminos que serpenteaban el cauce del río. Fueron pocos los curiosos que se atrevieron a incorporarse durante algunos segundos antes de volver a hundir las manos en el agua turbia, y sólo uno de ellos, un hombre de mediana edad, se había acercado para ofrecerle un poco de té en un tubo de bambú antes de regresar a su puesto. Era primavera y todos deseaban que, ese año, la diosa Inari* les bendijera con una buena cosecha de arroz. Aquellos pensamientos, sin embargo, no acompañaban a la extraña visitante. Había llegado a esas tierras hacía unas horas y, desde entonces, no había hecho más que perderse en el paisaje con su mirada. Sabía lo que buscaba, pero no tenía la certeza de encontrarlo. Quizás por esa razón se limitaba a deleitarse con el espectáculo de luz que el atardecer le regalaba. El sol arrojaba los últimos rayos del día sobre la llanura. A lo lejos, las montañas acariciaban el cielo. Parecían despedirse, cansadas y somnolientas, hasta la mañana siguiente.
Una brizna de viento agitó la hierba que crecía a ambos lados del sendero de tierra. La mujer se ajustó la capa de viaje y se quitó el sombrero de paja que portaba. Su largo cabello negro danzó, divertido, sobre el rostro níveo. Libre. Tan libre como lo era ella, aunque no siempre pudo ejercer ese derecho. No le pertenecía y durante años creyó que jamás sería suyo. Sacudió ligeramente la cabeza: Aquellos fueron otros tiempos.
A medida que el crepúsculo se adueñaba del horizonte, los campesinos se retiraban a sus hogares para descansar después de una jornada extenuante. La mujer auguró una noche tranquila y perlada de estrellas. Nada podría interrumpir su quietud. Aunque bien sabía que esas noches eran también las más peligrosas por ser aquellas en las que mayor tendencia había a bajar la guardia.
—Mi señora —la voz del campesino era cauta, pero firme, y sobresaltó a la viajera, que lo escrutó con mirada crítica. Era el mismo que había calmado su sed horas antes al compartir con ella su té—. Mis disculpas, no pretendía importunaros —la mujer negó suavemente con la cabeza—. Me preguntaba si pretendéis pasar la noche en la aldea. No hay ninguna casa de postas ni posada en los alrededores y, aunque vivimos tiempos de paz, los bandidos aún asolan estos caminos. ¿Tenéis un lugar donde guareceros?
Ella dibujó en sus labios una sonrisa llena de serenidad. Antaño, tal vez habría desconfiado del hombre. Su seguridad era tan sólo una máscara que ocultaba sus mayores miedos, pero el paso de las estaciones y la soledad desgarradora habían curtido su entereza, su arrojo y su valentía. Aún así, jamás le habría revelado información de más a un extraño por sincera que resultase su preocupación. En ese momento, no obstante, arropados por el susurro de la noche, sintió que podía permitirse una pequeña dosis de imprudencia.
—Creo que aún no le he preguntado cómo se llama —murmuró.
—Hiroshi Kimura, señora.
—Hace, sin duda, honor a su nombre** —contestó ella mientras contemplaba el cielo, como si hablara casi para sí misma. A continuación, volvió a desviar sus ojos oscuros hacia el campesino—. Gracias de nuevo por compartir su té conmigo esta tarde. Lo cierto es que me encontraba sedienta.
—No, por favor… —Hiroshi titubeó y miró a su alrededor buscando las palabras adecuadas—. Pocos son los forasteros que llegan a nuestra aldea. Me sorprendió que os quedarais contemplando nuestra labor…
—He visto muchas cosas en mi vida, Kimura, pero jamás una devoción tal por el campo. En su caso, claro —puntualizó—. Sumidos en una profunda tristeza no podemos ver que la auténtica felicidad reside en lo sencillo.
—Perdonad mi discrepancia, mas arar la tierra no es tarea fácil.
Se miraron. La mujer contempló las manos del hombre. Aún en la creciente oscuridad podía distinguir los callos que surcaban la piel arrugada, las cicatrices y alguna que otra ampolla. Pensó que, aplicando el tratamiento correcto, aquellas marcas no habrían dejado huella o, al menos, podrían haberse suavizado.
—Por supuesto —concedió ella—. Me refería a la contemplación del atardecer mientras la vida pasa sin esperar a nadie. Solo eso. Dejar lo demás a un lado para perderse durante unos segundos y no hacer nada. Mirar hacia adelante. Hacia un bonito paisaje, por ejemplo. Nada más —hizo una breve pausa, soñadora, quizás cautiva de sus propios recuerdos—. Mi padre decía que debíamos preocuparnos de los vivos, y eso nos incluye a nosotros mismos. Solía olvidarme de ello…
—No sé si comprendo lo que queréis decir, señora…
—No se preocupe —la mujer no insistió—. Sólo reflexionaba en voz alta.
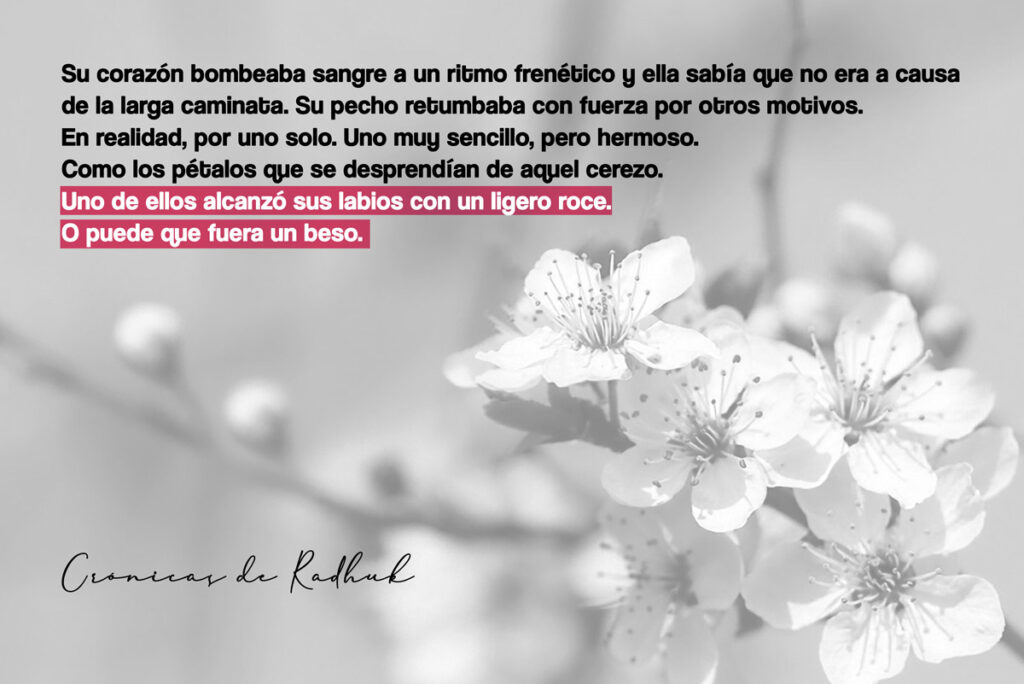
Durante los segundos en los que el silencio los envolvió, ambos disfrutaron del sonido del viento, que mecía sus ropas despacio, como si acariciara el tejido ajado. Los grillos cantaban, pero Hiroshi callaba. No se atrevió a formular la pregunta que, desde el mismo instante en que había visto a la forastera recorrer las tierras que cultivaban él y el resto de campesinos, rondaba por su cabeza. Ella lo intuía, por eso despejó sus dudas:
—Me dirijo hacia aquel monte —declaró la viajera, al fin, señalando con su mano la montaña que, solemne, se erigía sobre el paisaje llano.
El hombre la miró con el rostro desencajado, acaso intentando entender por qué aquella mujer querría ir a un lugar así.
—Eso es una osadía, mi señora —dijo—. Nada hay allí salvo el santuario, pero hay que adentrarse en el monte para acceder a él. ¡Es una locura!
—Me habían hablado del templo, sí, mas ese no es mi destino.
Hiroshi se acarició el mentón, pensativo.
—También cuentan que en el corazón de la montaña vive un viejo eremita—informó—. Algunos aldeanos dicen que antaño fue un samurái. Parece que, de vez en cuando, desciende del monte y acude al pueblo en busca de provisiones, pero hace ya varias estaciones que no se ve ni su sombra por estas tierras.
—Suenan a cuento sus palabras, Kimura —respondió la forastera.
—Cuento o realidad, lo mejor, en mi opinión, es mantenerse alejado de los samuráis. Aunque no sean más que un vestigio de lo que un día fueron.
—Sabia decisión.
—¿Hacia dónde marcháis, pues?
La mujer apartó un mechón de cabello de su rostro y lo recogió detrás de su oreja. Le dedicó a Hiroshi una mirada cargada de determinación cuando simplemente respondió:
—Más allá.
El campesino quiso añadir algo, pero en los ojos de la viajera contempló una intensidad, un brillo especial, que le hizo entender que nada, absolutamente nada, podría hacerle cambiar de opinión. Comprendió que nunca sabría con certeza quién era aquella mujer y cuál era su cometido en ese remoto y salvaje lugar. Se obligó a sepultar su curiosidad en lo más profundo de sus pensamientos.
—El camino es largo —sentenció él—. Y peligroso, especialmente a partir de la hora del perro***. Somos gente humilde, pero permitidme ofreceros un techo bajo el cual pasar la noche. Mi esposa y yo estaremos encantados de acogeros hasta el amanecer.
—Ha hecho mucho por mí, Kimura, no puedo aceptar tan generosa oferta.
—Y yo no puedo aceptar vuestra negativa. Insisto.
Nada apuntaba a que aquel hombre fuera a ceder, así que ella ya no pudo negarse. Al fin y al cabo, no pretendía pasar otra noche al raso. Agradeció con una inclinación de cabeza la proposición del campesino y así, sin alargar más la conversación, ambos dejaron atrás los campos de cultivo. Hirosi Kimura la condujo hacia la aldea sin desviarse del camino. La luna llena iluminaba cada sombra, cada recoveco, y les otorgaba una sensación de extraña calma. La viajera se permitió relajarse. A la mañana siguiente (pasara lo que pasara) terminaría su viaje. Sonrió. Estaba tan cerca… Tan cerca…
En su periplo no había descubierto todas las maravillas que relataba su libro favorito, pero sí las suficientes como para saber que ninguno de aquellos misterios tenía sentido si los contemplaba en soledad.
Poco a poco, pequeñas casitas comenzaron a salpicar el sendero. Hiroshi le habló entonces de Kaede, su esposa, de lo bondadosa que era y de lo mucho que a ambos les hubiera gustado tener hijos. La viajera conocía ese anhelo, pues le había entregado su vida a su profesión, la misma que ejercía su padre y, pese a que a veces lo había pensado, jamás se le habría ocurrido formar su propia familia. Siempre supo que eso no sucedería. Sus obligaciones le habían anclado a su trabajo y su tiempo le pertenecía al señor de las tierras en las que había pasado gran parte de su vida.
La mujer intentó alejar esos recuerdos. No se arrepentía de nada y, de hecho, guardaba en su corazón cada momento que pasó al servicio del clan que la vio crecer, pero no le agradaba refugiarse en el pasado: Todo había cambiado y ella tampoco era la misma persona.
—Hemos llegado, señora.
Hiroshi Kimura se detuvo ante el que parecía ser su hogar, una casa tan humilde como lo era él. La construcción estaba hecha fundamentalmente de madera y, aunque habían reforzado los aleros con tejas de arcilla cocida, la parte superior estaba cubierta por cortezas y juncos prensados. «Materiales baratos y fáciles de conseguir», pensó ella, que imaginaba que en una aldea tan alejada del resto del mundo, no debía de resultar sencillo importar calidades superiores.
Hiroshi abrió la puerta con cuidado. La viajera permaneció en el umbral mientras escuchaba cómo el campesino intercambiaba unas palabras con una mujer, probablemente, su esposa. Lo confirmó al instante siguiente, cuando los dos salieron a recibir a la extraña. Efectivamente, quien acompañaba a Hirsohi Kimura era Kaede. La forastera la contempló en silencio: Era menuda y su tez bronceada por el sol que cada día bañaba el campo dejaba entrever alguna que otra arruga. Nada destacaba en su rostro, salvo un lunar de gran tamaño en la parte superior de su mejilla. Sus finos labios se contrajeron en una sonrisa cuando ambas mujeres se saludaron con una inclinación de cabeza. Tras eso, Kaede tomó la mano de su marido y, mirando a la recién llegada, la invitó a pasar al interior de la casa. Poco después, los tres estaban sentados sobre un desgastado tatami. Compartieron la cena y hablaron hasta entrada la noche. Fue una conversación muy agradable. La viajera comprobó que el campesino no mentía con respecto a su esposa: Kaede era buena, alegre y agradecida. Y, sobre todo, estaba enamorada. De su marido, de la vida, por duro que esta decidiera golpearles. Kaede era una mujer fuerte y Hiroshi la admirada por ello. La forastera lo supo con solo ver cómo se miraban.
La ternura que sintió por la pareja de campesinos fue su último pensamiento antes de irse a dormir, aunque apenas pudo descansar. Los nervios por subir al monte nada más despuntara el alba le impidieron conciliar un sueño del todo reparador. Se despertó muy temprano, mucho antes de que el sol se hubiera alzado en el cielo. Hiroshi y Kaede aún no se habían levantado, así que la viajera, sin hacer el menor ruido, recogió sus pertenencias y se dispuso a marcharse. Antes de hacerlo, sin embargo, decidió dejarle unas monedas al amable matrimonio en agradecimiento por su hospitalidad. También les dejó una nota. Luego, sin más, abandonó el hogar de los Kimura.
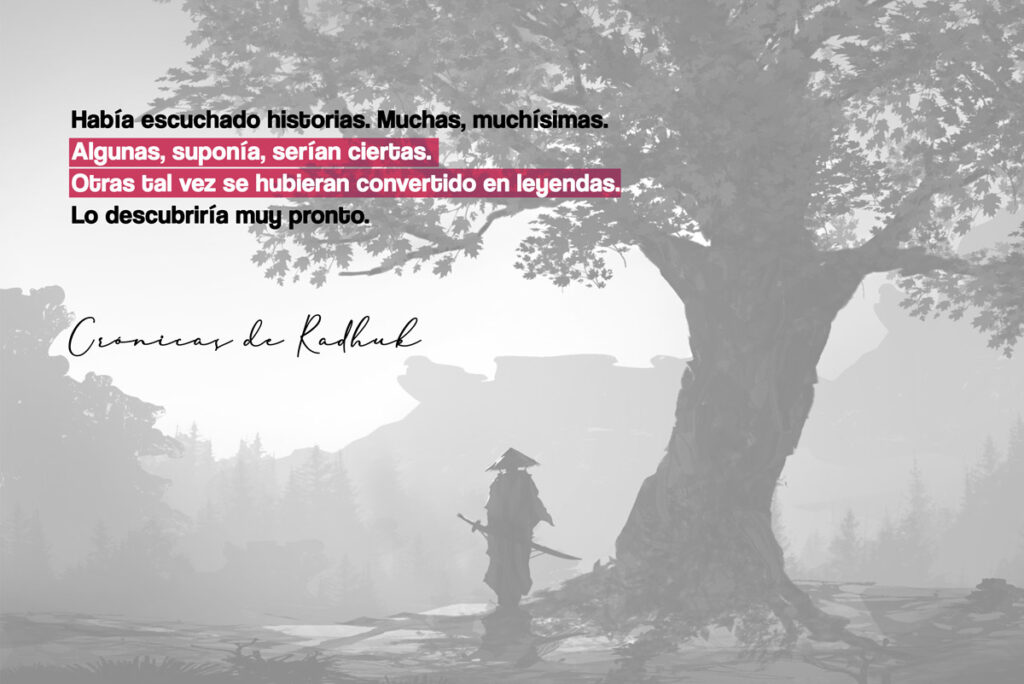
Ya en el exterior, tomó una bocanada de aire fresco. Sintió cómo le invadía la añoranza y el deseo por hallar las respuestas que durante tanto tiempo había estado buscando.
Historias. Había escuchado historias. Muchas, muchísimas. Hablaban de venganza, de la senda que debe recorrerse en soledad, de traiciones, de dudas descorazonadoras, de sangre. Historias de dolor, de olvido, de búsqueda, de guerreros perdidos en el filo de sus espadas. Historias de amor. Algunas, suponía, serían ciertas. Otras tal vez se hubieran convertido en leyendas. Lo descubriría muy pronto. Muy pronto… Paso a paso, y el monte estaba más y más cerca.
A su espalda quedaron los campos de arroz y la aldea. A medida que avanzaba, el sendero de tierra, apenas transitado en esa dirección, se hacía más estrecho y la vegetación era más densa. No se detuvo. No miró atrás. Cuando alcanzó la falda de la montaña, la maraña de árboles y arbustos que crecía a ambos lados del angosto camino era cada vez más espesa. Para entonces, el monte ocupaba todo lo que podía alcanzar la vista. El bosque abrazaba cielo y tierra. En su interior, la luz de la mañana apenas traspasaba las copas de las hayas. La mujer marchó hacia donde la senda le guiaba, hasta que por fin pasó junto a la pareja de komainu**** que marcaban la entrada al templo sintoísta del que Hiroshi Kimura le había hablado.
Sonrió. Su viaje estaba llegando a su fin.
Con renovado ánimo la viajera se alejó del santuario e inició la ruta que escalaba el monte. No había un camino que seguir, así que debía ingeniárselas para continuar ascendiendo por el escarpado terreno. Se dejó llevar por el viento susurrando entre los pinos, arrastrando la grava del suelo. Se dejó llevar por el alegre sonido de los riachuelos y el piar de los pajarillos que volaban por encima de su cabeza. Bordeó las cornisas rocosas y, no sin cierto temor, cruzó un puente de madera de aspecto frágil y decrépito. La bruma arropaba el vacío bajo sus pies y el cansancio comenzaba a hacer mella en sus músculos. Pero la mujer no pensó ni un solo instante en dar la vuelta. Ni siquiera en pararse a descansar. Siguió adelante. Más y más. Más allá, tal y como le había dicho al campesino.
Y al fin, antes de la puesta de sol, cuando hasta su propio aliento le resultaba pesado, divisó en lo alto de una colina una figura. Un hombre. Un hombre que, sentado a la sombra de un cerezo, oteaba el horizonte.
La viajera ascendió por el último tramo del sendero. Su corazón bombeaba sangre a un ritmo frenético y ella sabía que no era a causa de la larga caminata. Su pecho retumbaba con fuerza por otros motivos. En realidad, por uno solo. Uno muy sencillo, pero hermoso. Como los pétalos que se desprendían de aquel cerezo. Uno de ellos alcanzó sus labios con un ligero roce. O puede que fuera un beso.
Finalmente, la mujer llegó hasta aquel hombre. Entonces, se despojó del sombrero de paja que cubría su rostro. Perlas de sudor resbalaron por sus mejillas.
—«Vengo de un largo viaje y me preguntaba si podría compartir conmigo una taza de té» —susurró ella, la voz firme.
Él sonrió.
Por fin había concluido su viaje.
«Cuando vi el cerezo, comprendí que este era el lugar idóneo para traerte […]. Crecerás al amparo del árbol que me dio tu madre, así ella te verá convertirte en un hombre».
El Guerrero a la Sombra del Cerezo, David B. Gil

*Inari es la deidad nipona de la fertilidad, el arroz, la agricultura y los zorros. Es también símbolo de éxito y prosperidad.
**El nombre de Hiroshi significa generosidad.
***La hora del perro comienza a partir de las 19:00, cuando comienza a caer la noche.
****Los komainu son una pareja de estatuas de piedra con forma de perros o leones. Custodian la entrada a los templos sintoístas.

Sep 30, 2020 10:46 pm
me encanto este escrito, apenas ayer termine de leer el guerrero a la sombra del cerezo y este escrito, me hizo sentir la emoción un día mas!!! gracias
Oct 1, 2020 7:52 am
¡Gracias a ti por leer el relato y comentar el blog! La novela es increíble. Yo no quería que terminase nunca. Abrazos.
Jun 12, 2021 12:26 pm
[…] varios más a medio escribir y los iré publicando poquito a poco. Además, tal y como hiciera con El Guerrero a la Sombra del Cerezo, os adelanto que estoy preparando una nueva vídeo-reseña sobre los dos primeros libros de la saga […]